Saturnino Herrán y el problema de la identidad
Texto por Victor Mantilla
Frente a la obra
Saturnino me quiere convencer de algo. Sus obras tratan de seducir desde su lugar, allá, del otro lado del cuadro. Lo sé porque posan sugerentes y eróticas, algunas incluso siento que se desvanecen un poco y creo que quieren que las sostenga. A esa posición se le llama curva praxiteliana, me informa alguien junto a mí, que está muy enterado. Yo siento que ese gesto de cierta languidez se encuentra en todas partes, en los rostros, en las telas al caer, en las maneras rítmicas de los hombros, o de las manos al sostener algo, frutas por ejemplo. Los rostros parecen relajados, como si tuvieran también una cadera que distribuye el peso para recargarse en uno de los lados. La seducción de sus personajes y su caída natural y rítmica, algo embriagada, es también embriagante; quieren irse conmigo o que atrape su condición y me inscriba en ella, al menos en algún nivel.
Me pregunto si lo que ocurre allá es también lo que ocurre acá, del lado de la vida. La respuesta es rápidamente no. De este lado existen esos mismos personajes pero de otra manera. Se trata, allá, de su representación plástica, que hace uso de recursos diversos, influencias e ideas, técnica, talento e intención. La búsqueda de una belleza que toque de manera profunda los sentimientos, las pasiones, ese mar tempestuoso que somos todos, está ahí; la realidad no se nos muestra como es, sino en la versión que el pintor halló dentro de sí para auscultar en nosotros, los espectadores, el mismo significado, prefigurado por él.
Divido mi observación, entonces, en gestos. Hay dos tipos de gestos: por un lado la posición, el gesto corporal que insinúa languidez o laxitud, ritmo y relajación, seducción, erotismo. Hay gestos también de derrota y pena, como en algunos viejos (Las tres edades, El último canto, Los ciegos), o de cierta arrogancia y parsimonia (El cofrade de San Miguel, Viejecita, El gallero). Las mujeres por lo general, tienen gestos de entrega, de fuerza y hasta de arrogancia (La criolla del mango, Doña Margarita, El jarabe, La bailarina del jarabe…); parecen contrarias a una imagen muy difundida en su época y que caracterizó a la Fuensanta de López Velarde, la mujer enferma, un poco muerta viva, que es por ello inasible. En Herrán, en cambio, la mujer se impone, es dueña de su escenario y su rostro lo hace saber, al igual que su cuerpo. El hombre es trabajador, devoto; indio, mestizo o criollo…
El otro tipo de gesto es el que está implicado más allá de su corporalidad. Cada uno carga consigo (y ése parece otro de los fines de cada cuadro) una historia, una tradición. Eso es lo que pesa en su espalda, en su quiebre de cadera, en su boca entreabierta. Cada uno es símbolo de su devenir. Con la mostración de historias enteras representadas en cada personaje, podemos observar el otro gesto. Vemos en la figuración del sincretismo (Nuestros dioses) o del cristianismo (Como Cristo, Procesión, El Cristo de los granados, El cofrade de san Miguel), de los trajes típicos (Tehuana, La criolla del rebozo, La dama del mantón) y de los símbolos que refieren a la muerte y al devenir (La ofrenda, Autorretrato con calavera, Presagios), ese otro tipo de gesto que muestra la importancia de un genio creador, su capacidad para ser vehículo de su tiempo, de sus ideales, su bibliografía, sus maestros; son los gestos repetidos también por otros y que configuran nuestra máscara. Hay uno en particular, uno que acaso debamos rastrear desde tiempos pasados, desde nuestra infancia política y social, un gesto repetido tantas veces por esta máscara que somos y en la que se han centrado muchas discusiones ya en torno a Saturnino Herrán y a sus compañeros: la identidad.
Máscaras y gestos
Y es que todos aprendemos a ser lo que ya somos. La repetición de un gesto, producto de un pensamiento o una sensación, la manera de actuar frente a los hechos o a las condiciones de nuestro entorno nos hace reaccionar de maneras particulares; el entorno se nos presenta y, con él, tenemos que hacer algo: acaso no somos más que eso que hace algo con lo que le es dado. Las veces que nos hemos encontrado ufanos dentro de nosotros mismos, dispuestos a enfrentar nuestra adversidad, las ocasiones en las que nos consideramos apoyados por otros, fuertes y confiados de nuestras cualidades; o al revés, débiles y enjutos encogidos para protegernos de una realidad desconocida a la que no sabemos hacer frente. Nuestros cuerpos se van moldeando a partir de esas reacciones, nuestra cara cambia día con día, año con año, para llegar a ser la máscara que nos hará particulares. Y esos gestos tal vez no sean de nosotros, acaso la mayoría lleve configurándose miles o millones de años y todos hemos estado siendo a través de los ancestros que supieron encarnar su tiempo.
Estos procesos que nunca terminan son de pronto nombrados para hacerse asibles, les damos una etiqueta y ocultamos para efectos prácticos que su caudal no termina y, como el río, no tiene partes o tajadas sino un todo en el que, mal que bien, vamos nadando. La historia parece ser así y en ella, las ideas son esos procesos que mutan hasta convertirse en otra cosa al paso de siglos y transforman la realidad o, más exactamente, son procesos hechos de esa realidad que como un simbionte condiciona al mismo tiempo que es condicionado. Más allá de la historia hecha de sujetos heroicos que en un golpe de espada o blandiendo un argumento demoledor abren un nuevo derrotero, parece haber una configuración paciente y oscura que, como las lascas, termina por caer convertida en una revolución, un libro imprescindible, una constitución, o cualquier acto preparado por siglos mediante economías, condiciones climáticas, geografías, tecnologías, plantas y animales cuya existencia es condición de posibilidad. Todos los gestos que hacen esta máscara son un continuum en una configuración oscura o prístina pero que puede pasar inadvertida como pasa a los ojos su propio color. Esta máscara nuestra, la de ahora, es eso que llamamos modernidad.
Modernidad
Todos explicamos el mundo a partir de narraciones previas a nosotros y todo el tiempo estamos adaptando esas narraciones para hacer caber la realidad de nuestro presente dentro de ellas; son una herramienta que nos permite asir el mundo. Con esto no quiero invalidar nuestras interpretaciones o asumir la debilidad de lo “real” mediante un relativismo que las vea como narraciones arbitrarias; al contrario, el ejercicio de comunicación constante entre el mundo y su forma de aprehenderlo (eso que llamo narraciones) implica un trabajo perpetuo de constatación, de pulimiento, con el fin de estar mal que bien, fincados en verdades. El arte es una de esas narraciones y su constatación estriba en la experiencia vivida frente a la obra, nos conmueve porque formamos parte de ella, nos dice algo y al hacerlo, nos convierte en algo. Herrán tiene en sus obras una búsqueda de un cierto sujeto, el moderno, y configura una narrativa para darle lugar y tratar de convencernos de que es ése el que somos.
Los mitos y símbolos de la modernidad viven para alimentar la existencia misma de lo moderno, reproducirse y perdurar en función de un orden social y un cierto éxito de ese orden. La discusión de cuándo comienza lo moderno o en qué consiste es larga y, por supuesto, artificial. Podemos hablar, sin embargo, de conceptos o palabras indispensables para su existencia, conceptos como individuo o como estado nación, como industria (o medios de producción), como propiedad privada. Ciertos conceptos económicos derivan en postulados morales, en legitimidades o ilegitimidades; la concepción de muerte, de amor, de libertad, se encuentran de pronto anclados a condiciones materiales que, si bien retoman formas anteriores a la modernidad (como el amor cortés o los ideales caballerescos medievales) llegan a convertirse en conceptos modernos. [1]
El sistema económico es determinante en el modo de concebir al individuo, su libertad y esencia. Pensemos que la sociedad feudal dividía a las personas en estamentos, es decir, en estratos y agrupaciones cerradas que definían para siempre a alguien: nobleza, clero y plebe. Había, por supuesto, casos excepcionales en los que alguien cambiaba de condición sociopolítica, pero eran los menos y, aun así, era casi imposible dejar sin rastro un origen. La movilidad social era, por lo tanto, limitada y, por eso, ser quien uno era, implicaba mucho menos campo de acción. Los modernos en cambio consideran su propio ser como algo a crearse, nuestro lugar en la sociedad se construye con base en la idea de propiedad como corresponde a una humanidad cimentada en el flujo constante y cada vez mayor de capitales. Es curioso saber que, para los medievales, el dinero era algo que se acumulaba en cofres, que se atesoraba, mientras, para nuestros contemporáneos, es algo que se invierte. En el momento en el que convertirse en uno mismo comienza a ser una acción llevada a cabo por un sujeto social, la identidad, es decir, los símbolos con los cuales ese sujeto se identifica generando con ello un acto de pertenencia, deja de ser obvia para convertirse en un problema y en una pregunta.
La identidad es un problema cuando el dinero tiene circulación y puede transformar los roles sociales. Y no es que lo haga necesariamente, es simplemente que ser algo o alguien está cimentado en otra parte, en la impermanencia de lo real. Ninguno está dado por hecho, dada la posibilidad misma de un cambio operado por el dinero y no por el ser mismo del sujeto. Ser moderno es, pues, dejar de tener un suelo sólido, una identidad sin más.
Otra característica clave de lo moderno es su universalidad impuesta. El mundo se convierte en un orbe listo para unificar sus reglas, o más exactamente, para imponer de manera sistemática una verdad. El cristianismo había llevado a cabo, con mejor o peor éxito, cruzadas para conectarse con el centro económico y comerciar de lo que entonces se creía que era el mundo, la “tierra conocida”; este centro económico estaba en oriente y la llamada Tierra santa era el paso indispensable para acceder a esta zona comercial de gran riqueza. Cuando las cruzadas ya no eran económicamente sustentables la búsqueda de nuevas rutas se convirtió en la nueva prioridad, lo que derivó en la llegada de europeos al continente americano. De pronto España se vio en posesión de un territorio enorme, el Nuevo mundo, que, desde entonces, cargará con el mito de ser cornucopia, fuente inconmensurable de riquezas, poblada por seres salvajes semihumanos cuya evangelización es imperativa. Uno de los momentos fundacionales o larvarios de la modernidad consiste en el cambio de centro económico, de oriente a occidente como el sol, allende las aguas en donde Hércules había declarado, falsamente ya se ve, su Non plus ultra. [2]
El mundo moderno incluye esencialmente a América por haberse convertido, el continente entero, en botín de quienes serían la ideología y la economía dominantes en el globo, y este dominio, a su vez, haría a todos los pueblos contemporáneos.
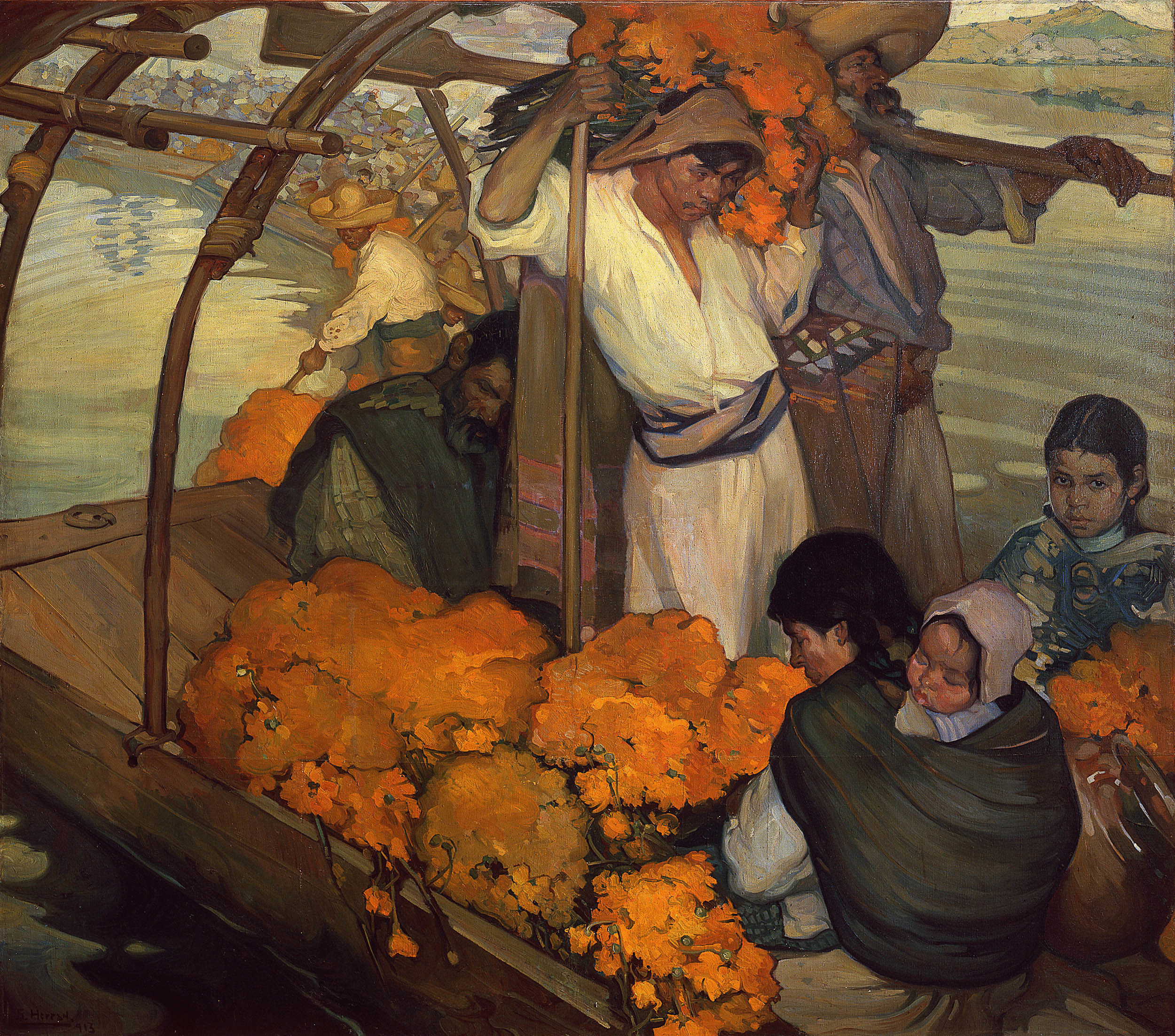
México moderno
Pensemos en el México del siglo XIX que de pronto tiene tren. Se trata de un artefacto europeo capaz de ahorrar tanto tiempo entre trayectos que es necesario inventar (literalmente) la hora, asumiendo que todos en una misma latitud, la comparten (declarando, de manera universal, el meridiano de Greenwich como punto de referencia). ¡Qué manera más radical y, para entonces, novedosa, de ser contemporáneos del obre entero! La obra de Velasco, La cañada de Metlac, adquiere su fuerza enorme al ser observada desde esta perspectiva. El tren ha llegado y, con él, la modernidad; ha nacido un estado nación capaz de reaccionar militarmente desde la Ciudad de México y hasta Chihuahua, si es necesario, para defender sus intereses (o los del mandatario en turno); una industrialización mexicana comienza su infraestructura a gran escala; un viaje que conecte a los mexicanos con el mundo entero se vuelve imaginable; la palabra “progreso” fincaría sus reales para mostrarnos el abanico de opciones que implicaba ser un país independiente, sin importar si su significado contemplaba un futuro de mejoras monárquicas o liberales.
Es en el tránsito hacia esa modernidad mexicana en la que nace en 1851 el padre de Saturnino Herrán, el intelectual, científico y político, dramaturgo e inventor, Don José Herrán y Bolado. Las oportunidades eran enormes, la posibilidad de utilizar esa cornucopia correctamente y producir con ello una utopía como nunca se había visto floreció en la mente llena de buenos deseos republicanos e ilustrados de personajes como Tadeo Ortiz de Ayala, antes incluso de la llegada del portentoso tren de vapor. Porfirio Díaz lograría el periodo de paz más largo de la historia de la reciente nación y con ello, la puesta en marcha de un proyecto modernizador que conseguiría, por primera vez, generar una clase media, una burguesía y una intelectualidad, preocupadas por la identidad en un sistema político y económico que necesitaba ciudadanos mexicanos y no pueblos dispersos con identidades propias, con pensamientos distantes, lenguas diversas, y condiciones geográficas diferentes. Para conseguir el verdadero progreso había que hablar un mismo código, hacer cumplir las ya bien establecidas leyes que requerían de ciudadanos iguales ante ella, todo esto dentro de un territorio con más de cincuenta grupos étnicos y más de un centenar de lenguas. El índice de analfabetismo era mayor al ochenta por ciento en 1900. Fue indispensable generar instituciones que desbastaran las formas agrestes, que creyeran en el mejoramiento de Calibán. La educación fue una prioridad para el estado, que debía inventar los mecanismos para garantizarla de manera universal porque universal era también la ley. La Iglesia, que había estado a cargo de la mayor parte de la educación en el país, velaba por sus propios intereses. El positivismo era el contraste necesario frente a condiciones tan desiguales: la ciencia como discurso ideológico encargado de la verdad tenía que imponerse en la sociedad incluso con beligerancia ante creencias religiosas sincréticas de lo más dispares.[ES2] También había un ala conservadora grande que creía que mantener el modelo anterior, monárquico y católico, pero bajo la égida de los criollos nacionales, era el modelo correcto y había, dentro de esa facción, también intelectuales influyentes que enarbolaron una cierta versión de lo nacional cuya influencia no ahogó ni el triunfo liberal ni la modernidad misma, sino que abonó a ella. Facciones que podían pelear a muerte en el terreno de la política, llegaban a coincidir en lo que a la literatura y a las artes en general se refiere. Todos ellos repetían, a su manera, un gesto: el de la identidad.
Una academia, un ejército, una policía, un manicomio, una escuela preparatoria, la nacionalización del milenario patrimonio inmueble (“palacios, templos, pirámides, rocas esculpidas o con inscripciones y, en general, los edificios que, bajo cualquier aspecto, sean interesantes para el estudio de la civilización e historia de los antiguos pobladores de México”, dice La Ley sobre Monumentos Arqueológicos), el porfiriato trazó severos caminos, por la fuerza de la ideología y la conciliación o, en caliente, por la de la espada.
Las influencias llegan de Europa en la medida en que lo permite el poliglotismo dentro del país. El romanticismo –dice Pavel Granados— es una pregunta por lo nacional y en este sentido su espíritu es emancipatorio. El empeño de Ignacio Manuel Altamirano en la revista El Renacimiento por publicar traducciones de Byron, Goethe, Schiller, Poe, Lamartine, Musset y Hugo consistía en importar cultura para que los autores mexicanos tuvieran puntos de referencia universales para medir su propia obra. [3]
Don José Herrán poseía la única librería de Aguascalientes en tiempos en los que la cultura en nuestro país era una cruzada. La literatura para él era un instrumento de formación, el arte y las letras, la posibilidad de un futuro orgulloso de lo nacional a la altura de los más altos pueblos del mundo. [4]
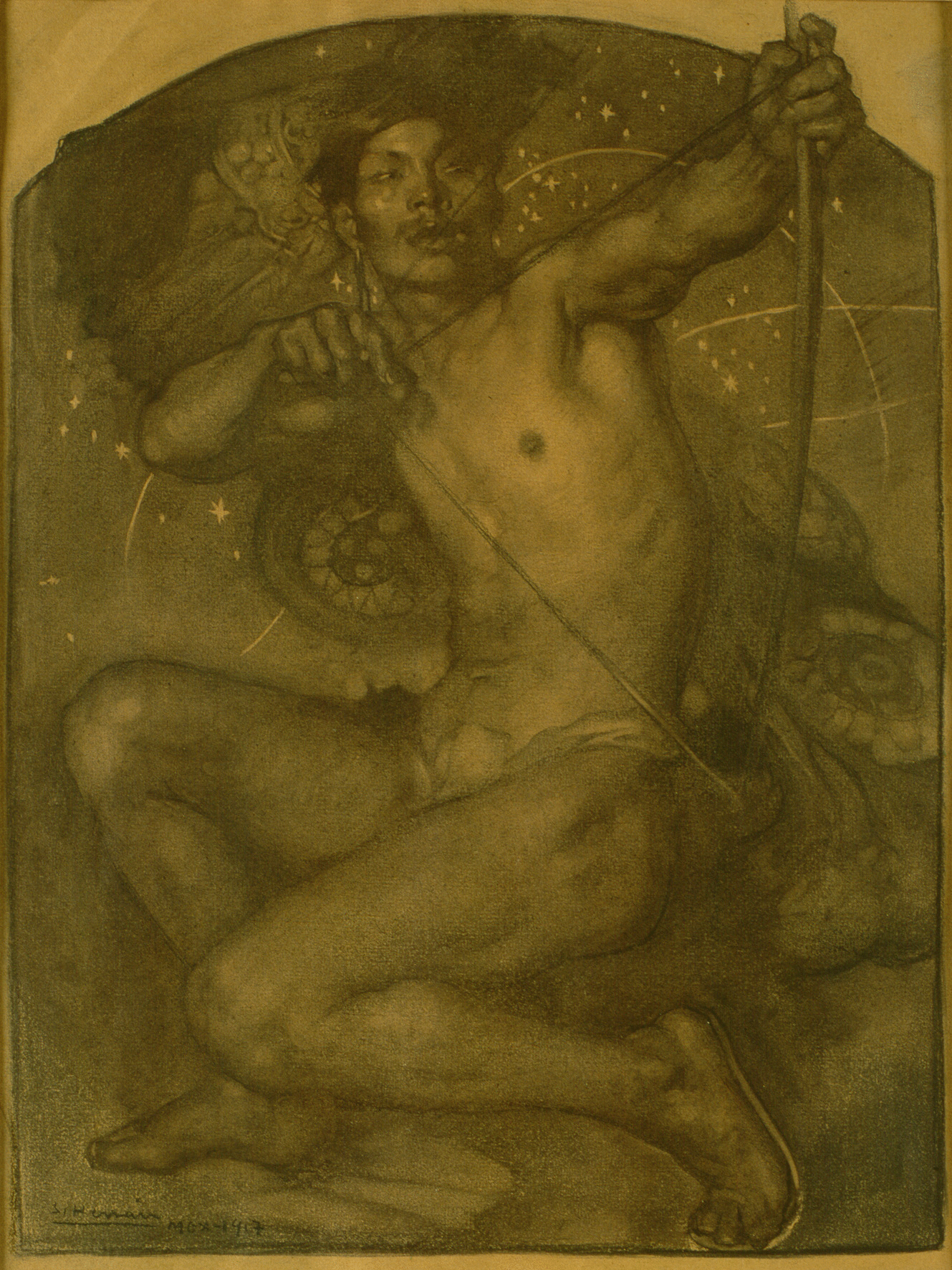
Entre lo viejo y lo nuevo; del positivismo al mundo del espíritu
Iniciado el siglo XX la pluralidad de pensamientos y la multiplicidad de objetivos no era menor. Hablar de nacionalismo supondría un objetivo común, pero nacionalismo no significa demasiado si se piensa la variedad de sentidos que puede contener el concepto mismo de nación en un país tan plural (y en cualquiera, por otro lado). En este contexto el porfirismo buscó generar acuerdos que permitieran a los poderes fácticos invertir sin beligerancia en un modelo nuevo y mundial. La Iglesia católica fue uno de esos poderes y, con excepción de algunos radicales, esta institución, tan formativa del pensamiento mexicano, llegó a acuerdos con el Estado para “evolucionar”, insertándose en el modelo nuevo en lugar de tratar de retener la historia insistiendo en un pasado colonial que, sin duda, estaba perdido. La pugna, entonces, continuó; por un lado, la educación científica promovida por el gobierno parecía segura de su posición de Estado y, por otro, las concesiones a la Iglesia en el terreno de la propiedad y de la educación, hacían en este periodo la calma chicha. Pero iniciado el siglo XX, decía, el modelo que había pacificado al país era muy viejo, y una nueva generación de jóvenes intelectuales veía en el anquilosamiento de las instituciones la oportunidad para tomar el poder cultural. El grupo había sido reunido originalmente por un joven rico y talentoso, Alfonso Cravioto. Otros hijos de políticos o intelectuales, de buena posición social, como el mismo Cravioto se unieron a él, motivados por la intención de inscribirse en el establishment cultural por méritos propios, como Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Diego Rivera o Antonio Caso.[5]
Su método, aunque rebelde, tenía por base la calma y su intervención partía de dentro mismo del poder. El mecanismo para un cambio surgido al interior fue avalado por una persona, un hombre capaz de transitar del centro mismo de los científicos a una filosofía bergsoniana mucho más profunda y novedosa: Justo Sierra, el mismísimo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ese grupo se convertiría en el Ateneo de la juventud, cuyo ideario y disciplina (contrarias por completo a las bohemias románticas de la generación que les precedió) mostraron su fuerza en la primera década del siglo XX mediante una manifestación, un homenaje y una revista. La manifestación se opuso a la resurrección de la Revista Azul de Manuel Caballero (publicada en el XIX por Manuel Gutiérrez Nájera) por considerar que eran ellos, los jóvenes manifestantes de la Ciudad de México, los verdaderos herederos del Duque Job (y con él del modernismo mexicano) y no Caballero a quien consideraban un oportunista “mentecato”. El homenaje fue a Gabino Barreda y con él buscaban colocarse como los sucesores legítimos de la Escuela Nacional Preparatoria desplazando a los viejos positivistas y a la Iglesia, que los jóvenes veían como un peligro por representar a la iniciativa privada en el terreno educativo, dispuesta siempre a ganar terreno. [6]
La revista fue Savia Moderna publicada a partir de marzo de 1906. Saturnino Herrán figura entre los colaboradores de la revista y perteneció más tarde a ese grupo de ateneístas con todo y su ideario modernista, su tenacidad en el trabajo y su posición estética, lo que lo convierte en uno de los más talentosos representantes de la plástica de una generación dispuesta a replantearse el devenir cultural de México.
Si bien Justo Sierra representó el papel de una figura de tránsito en la medida en que alentaba a los jóvenes a producir nuevas ideas y nuevos medios culturales que trascendían el positivismo, la vejez del modelo porfiriano era evidente a simple vista y otros, a la par, mostraban un cambio de tendencias y alentaban modelos nuevos. Dentro de la Academia de San Carlos una pugna mostraba dos diferentes formas de vivir la idea de renovación. Para el arquitecto Antonio Rivas Mercado el enemigo a vencer era el dibujo realizado mediante la copia de estampas; el modelo para sustituirlo venía de Francia, donde Rivas Mercado había estudiado gracias a su posición económicamente privilegiada. El método Pillet, implantado por él a su llegada a México y como director de la Academia (impuesto por Porfirio Díaz), consistió en el estudio de la base matemática a la que debían habituarse los alumnos, utilizando modelos geométricos planos y en volumen. Antonio Fabrés, había sido nombrado subdirector de la misma escuela por Justo Sierra con el fin de llevar a cabo, asimismo, una renovación (el puesto de subdirector fue creado exprofeso por Justo Sierra). Su aversión al método Pillet era declarada, a la par de su enemistad con Rivas Mercado, que duraría los cinco años siguientes, correspondientes a su estancia en el país.
Fabrés llegó a México en 1902 y regresó a Europa en 1907; en este periodo su posición al respecto del arte viviría también un cambio. En un principio el pintor y maestro formó parte del verismo finisecular derivado también del cientificismo decimonónico. Aquí recibiría innumerables críticas por su origen extranjero y también por su adhesión a la pintura verista que recurría a la tecnología nueva de la fotografía. Fabrés, sin embargo, pasaría de una artificialidad burguesa de paisajes pintorescos y escenas de género mosqueteriles y orientales (era un seguidor de la pintura de Mariano Fortuny), a un pensamiento emparentado con el credo de Savia Moderna, en el sentido de que el artista, sea cual sea su filiación, debía captar la realidad de todos los días, incluso en sus más prosaicos aspectos.[7] Convencido de la labor casi sacerdotal y misionera del artista, Fabrés estaba a cargo de una de las materias que, a la postre, dominará mejor Herrán: el dibujo. Su método comenzó basado en la copia de personajes vestidos con los atuendos de su colección de disfraces, con la que había viajado (“mosqueteros, toreros, pajes, odaliscas, manolas, ninfas, bandidos, chulos, y otra infinidad de tipos pintorescos a que tan afectos eran los artistas” dice José Clemente Orozco en sus memorias);[8] más tarde prescindiría de ellos para hallar sus modelos del entorno, y afirmar enfático que cada artista traza su propio camino.
Ateneo de la juventud; simbolismo, modernismo e hispanidad
Para las generaciones del primero y del segundo romanticismo mexicano y, con ellos, para la intelectualidad nacional en su conjunto, la inscripción al mundo fue resultado de un esfuerzo analogable en algún nivel al que implicó en lo político, en cuyo terreno la nacionalidad representó una lucha encarnizada por el respeto y la autodeterminación. Ser un Estado nación nunca ha sido algo natural, es un trabajo diario que constantemente hace aguas; las fronteras se mueven, las identidades contrastan, las desigualdades afloran; la unidad es una virtualidad cuya defensa es posible sólo a contracorriente. Más aún para países que eran colonia, racial y culturalmente diversos a la vez que pobres por despojados; se luchaba desde un siglo atrás contra juicios sobre la inferioridad racial como el planteado con absoluta seriedad “científica” por el biólogo, botánico y naturalista Louis Leclerc, conde de Buffon. Entrado el siglo XX esta lucha mexicana era menos encarnizada pero no menos real, se podía hablar de un país, de una nación, de un México occidental en términos económicos y legales, reconocido mal que bien por el resto de los países, pacificado y con una clase social en el poder que correspondía en ideales a la modernidad del mundo. El modernismo fue representativo del reconocimiento de México y de Latinoamérica por el mundo occidental, en la medida en la que se trató de la primera generación de artistas a los que se atendió asumiendo que Latinoamérica tenía algo que decir en el concierto del orbe. Ahora nos es fácil asegurar que la literatura europea no puede prescindir de un Borges o un García Márquez, pero entonces, el fenómeno de la alta cultura requería de un esfuerzo, de una vindicación.
Ser occidentales en América fue para el Ateneo de la juventud reconocer el gran valor de Europa en términos culturales sin implicar con ello un vasallaje; México se inscribía en Occidente por vía de Grecia, directamente de la cultura de la que abrevó (o pretendía haber abrevado) el Viejo continente. Así como la Academia de Letrán había fundado la literatura nacional mediante el discurso de Juan Nepomuceno Lacunza y compartiendo una piña espolvoreada de azúcar, el Ateneo de la Juventud se inauguró con la lectura de El banquete de Platón en un claro viraje idealista de la posición del viejo régimen. Esto significó también un gesto renovado, el de hallarse hechos de una identidad occidental mexicana [ES4] auténtica y plena, fincada en la alta cultura clásica. No había, por supuesto, nada que agradecer a los españoles conquistadores, sino a aquellos que, mucho antes, habían construido un pensamiento racional, metódico y profundo, que hacía de occidente un maestro de ciencia, de sensibilidad y altura estética y moral.
El modernismo se valía de los nuevos recursos desplegados en el arte por el mundo entero, resignificados para dar a entender su mensaje particular. Estos recursos implicaron en la literatura la libertad de la forma o, más exactamente, la libre manipulación del vehículo estético para los fines que al mensaje convinieran.
Poe le había mostrado con esto un mundo nuevo al arte (su poema El cuervo, había construido una métrica para embazar su particular mensaje), y la literatura francesa sería la primera en atender con fuerza a sus premisas. Baudelaire (junto con muchos otros, entre ellos los llamados poetas malditos) llevó a la práctica esta nueva libertad inaugurando, además, dos tendencias líricas: el decadentismo, que plantearía una visión inmoralista, rebelde y de autodestrucción frente a una realidad burguesa, despreciable y mediocre; y el simbolismo, cuya premisa es que hay una correspondencia entre las cosas, letras y colores, imágenes y sentimientos, etc., haciendo del artista el encargado de desentrañar los múltiples y profundos sentidos ocultos en las cosas. El arte modernista, en general (también el pictórico), se sirvió de estos elementos para constituir un arte propio.
Por otro lado, la fuerza de la voz mexicana formaba parte de un coro mucho más grande, de una tradición cultural occidental que había hecho ya algo con lo que le había tocado del mundo; esta voz mayor, nueva y reivindicativa fue la hispanidad. El aprendizaje de Saturnino Herrán en torno a Grecia y a España implican el orgullo de quien forma parte de algo, que lo usa y lo expresa porque tiene derecho a ello. El mundo había cambiado mucho desde que Estados Unidos representara un ejemplo a seguir; Hispanoamérica era una voz que se autoafirmaba frente al expansionismo norteamericano. España, por su parte, había dejado de ser el imperio de unos siglos atrás para convertirse en una nación necesitada a su vez, de autoafirmación. Tras la derrota de España en la guerra ante Estados Unidos en 1898 en la que el país ibérico perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, una generación de grandes intelectuales tomó en sus manos la reivindicación de una España distinta de la monárquica imperial (se opusieron en lo general a la llamada restauración borbónica) y enfocó su visión nacional hacia el pueblo llano, árabe, musulmán, gitano, africano, múltiple. Es posible leer a Azorín, a Unamuno, y mirar a Ignacio Zuloaga desde una misma perspectiva, la de la revaloración del pueblo español como representante de una verdadera alma nacional.
El lenguaje simbolista es la causa de las escenas religiosas del pintor hidrocálido, su representación de iglesias y cristos no es por causa de una devoción que Herrán no tenía, buscan más bien mostrar elementos que forman parte de la vida nacional y que están presentes en la sensibilidad hispánica y representan, por vía de los símbolos, el sufrimiento que la vida conlleva, una condición humana sufriente cuya iconografía es en buena medida de origen español y virreinal. Esta intención es mucho más patente en el proyecto de mural Nuestros dioses, particularmente en el panel central que representa a la Coatlicue y al Cristo crucificado formando parte de un mismo bloque que simboliza, evidentemente, el sincretismo, consustancial a la mexicanidad. La mostración del trabajo duro, de la vejez o la infancia, los ciegos o pordioseros, son también símbolos de una realidad profunda y metaforizada. El objetivo es develar una tradición y una humanidad que parece vivir en la profundidad más encarnada del mexicano, el espacio sangrante que, independientemente de sus convicciones conscientes, pervive y conmueve; es en la fuerza expresiva de este simbolismo en el que confluyen la historia, las creencias y la tradición, donde Herrán busca convencernos de que nos dejemos representar por su plástica.
Provincialismo y nacionalismo posrevolucionario
El modernismo fue un movimiento cultural iniciado en Latinoamérica pero que tuvo importantes repercusiones en España, a la vez que la cultura surgida en este país durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX significó una enorme influencia en el devenir de la creación latinoamericana, particularmente mexicana, debido a la altura de los intelectuales pertenecientes a la generación del 98.
Debido a su cercanía podemos encontrar un camino intelectual convergente entre Ramón López Velarde y Saturnino Herrán, con quien coincidió en el Instituto Científico y Literario de Aguascalientes en 1901. El poeta se inscribiría en una tendencia iniciada en España en 1910 que Octavio Paz llama provinciana o criollista y que se extendió durante los siguientes quince años. Gabriel Zaid y Paz señalan la influencia de escritores belgas, principalmente de Rodenbach en esta literatura, influencia que habría llegado a la literatura española y mexicana a través del poeta y novelista Andrés González Blanco. Se trata de una visión diferente de lo nacional o de la identidad misma a la observada hasta entonces. Los mismos ateneístas vieron a López Velarde con franco desdén (es el caso de Julio Torri) o con matizadas reticencias y críticas frontales (en el caso de Enrique González Martínez, quien ostentaba el cetro cultural). Es difícil mostrar una influencia del provincialismo en la plástica de Saturnino Herrán, pero las ideas y ese cierto gesto de identidad buscado en los pequeños pueblos de provincia y en esta retórica de lo simple tiene su base en ideas compartidas por el poeta y el pintor, es decir, la búsqueda de una verdad preclara en el entorno.
El propio López Velarde expresa muy bien estas ideas cuando sostiene que
los asuntos nacionales habían sido la contumelia más estridente. Lo inocuo. Por ventura, se ha logrado relajar esa superchería que aletargaba, y aletarga aún, la producción. El hecho próspero consiste en que se ha conquistado el decoro de los temas con el hallazgo de lo que llamaría el criollismo. (…) trátase de lo criollo neto (…) de lo que no cabe en lo hispano ficticio ni el en lo aborigen de pega (…) El éxito depende de espumar los asuntos (…) lo mexicano, no como curiosidad que se compra por los excursionistas de Texas sino como médula graciosa del país. [9]
“Esto es lo que estaban llevando a cabo –dice Alfonso García Morales en su prólogo a la obra poética de López Velarde publicado por la UNAM—varios de sus jóvenes amigos provincianos: Saturnino Herrán en pintura, Manuel M. Ponce en música y Enrique Fernández Ledesma y Francisco González León en literatura.” A estos nombres podríamos agregar, en torno al provincialismo, a autores como Manuel Martínez Valadez o Alfredo Ortiz Vidales.
Es necesario señalar la distancia enorme que hay ente la búsqueda de una sinceridad plena en el arte modernista de las primeras dos décadas del siglo XX, y el discurso nacionalista posrevolucionario con su tufillo de propaganda (o su gran hedor, como se quiera). Terminado el periodo bélico era fundamental configurar un discurso que mostrara, hacia afuera del país, pero también hacia adentro, las cualidades de una nación que tenía mucho más que pistoleros a caballo y miserables en bola que ofrecer al mundo; y mucho más también que mano de obra barata. La premisa modernista de pintar, escribir o hacer música, sobre lo que realmente pasaba, y priorizando la expresión de una plenitud sentimental —definitivamente romántica— dista mucho de la búsqueda de Estado nación que frecuentemente roza el folclor y el chauvinismo por muy alta calidad que posea, desde las puestas en escena de Celestino Gorostiza hasta los grandes murales de Diego Rivera o David A. Siqueiros. En una economía global, es decir, moderna, la cultura es también un plusvalor del trabajo industrial, y la Revolución Mexicana se hizo discurso cultural para no devaluar ese plusvalor ante el mundo. Al barco de esta ideología se subieron los intelectuales de la época, por muy huertistas y contrarios a la Revolución que hubieran sido, y trataron de traer junto a ellos el bagaje cultural de sus compañeros muertos jóvenes, como Saturnino Herrán o López Velarde. Como señala Carlos Mérida en su texto “La verdadera significación de la obra de Saturnino Herrán”, publicado el 29 de julio de 1920 en el Universal Ilustrado, el pintor tiene una marcada influencia española y las más grandes cualidades como dibujante. Con ello no deja de ser un pintor mexicanísimo pero tampoco comienza a ser un artista de un nacionalismo ajeno a Soroya o desprovisto de Zuloaga (recordemos que una de sus modelos más importantes fue la española Tórtola Valencia).[10]
El modernismo fue nacional en cuanto a la búsqueda de un alma que se anclara en la verdad de un entorno de raigambre virreinal que fuera símbolo de la tradición y mostrara el orgullo de su valor mestizo, moderno pero añorante de un pasado aún conservado en templos, costumbres y formas de vida y, por lo tanto, que veía en España ya no a su colonizador sino a un padre cultural al que el centro del mundo trataba (como a México mismo) con desdén. La respuesta, llevada a cabo por toda la intelectualidad modernista tanto española como latinoamericana, hizo de la hispanidad lo que es ahora en términos de valor y universalismo.
Aquiles y la identidad
Queda por último observar la fuerza expresiva que no tiene explicación, el talento monumental parece ir más allá de cualquier razonamiento; Saturnino Herrán, hombre culto y trabajador, pintaba con su Bergson o con su Baudelaire, su Rubén Darío, su Lugones o su Víctor Hugo, o más exactamente, con las ideas que poblaban el aire intelectual de la época, aire que respira lo mismo López Velarde que Ángel Zárraga o José Juan Tablada; acaso todos ellos con su mal del siglo, su búsqueda incansable de recursos nuevos y su persecución agotadora de sí mismos. Citando de nuevo a López Velarde podemos pensar que Herrán aplicaba a la plástica lo que éste a la poética: “El sistema poético se ha convertido en sistema crítico. Quien sea incapaz de tomarse el pulso a sí mismo, no pasará de borrajear prosas de pamplinas y versos de cáscara”.[11]
Y nos queda pensar también cómo la obra de Saturnino Herrán forma parte de lo que somos, cuando elegimos qué hacer con eso que él nos hereda. Y la identidad es acaso ese Aquiles de la aporía, cuyo correr no llega jamás, por lógica, a su objeto de deseo.
Ciudad de México, primavera de 2018
[1] Hans-Georg Gadamer trata especialmente el concepto de formación (Bildung) para la configuración conceptual de nuestra contemporaneidad en su libro Verdad y método, y menciona conceptos como “arte”, “historia”, “lo creado”, Weltanschauung (traducido como cosmovisión; concepto desarrollado por Wilhelm Dilthey), “vivencia”, “genio”, “mundo exterior”, “interioridad”, “expresión”, “estilo”, símbolo”, que han sido también decisivos; otro volumen esencial sobre este tema es Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Berman, un análisis de lo moderno visto a través del Fausto de Goethe, la modernización pensada por Marx, la calle vista por Baudelaire, la ciudad de San Petesburgo como un modo de ser de lo moderno, entre otros temas.
[2] El domino de oriente, aunque parcial, fue paralelo; Vasco Da Gama desembarcó en Malabar (epicentro del comercio global de espacias) en 1498, iniciando con ello la carrera por el dominio en el este. Décadas más tarde el triunfo sería para los Países Bajos, cuya Compañía Holandesa de las Indias orientales dominará el comercio, siendo éste uno de los factores de su surgimiento como primer centro del Sistema mundo, de acuerdo con Immanuel Wallerstein y, por lo tanto, del capitalismo global.
[3] El ocaso del Porfiriato, Antología histórica de la poesía en México (1901-1910), Pável Granados Coordinador, Fondo de Cultura Económica, México, 2010, p. 23
[4] Horizontes literarios de Aguascalientes, escritores de los siglos XIX y XX, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags, 2005, p. 138-139
[5] Gabriel Zaid, “López Velarde ateneísta”, Vuelta, Núm. 180, 30 de noviembre de 1991, p. 18
[6] Gabriel Zaid, “López Velarde ateneísta”, Vuelta, p 19.)
[7] Fausto Ramírez, “Itinerario estilístico de Saturnino Herrán”, Modernización y modernismo en el arte Mexicano, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 2008, pp. 333. 334
[8] José Clemente Orozco, Autobiografía, citado por Fausto Ramírez en Modernización y modernismo en el arte Mexicano, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 2008,
[9] Ramón López Velarde, Vida moderna, “Enrique Fernández Ledezma”, citado en Ramón López Velarde, Poemas y ensayos, edición y prólogo de Alfonso García Morales, UNAM, 2016
[10] Carlos Mérida, “La verdadera significación de la obra de Saturnino Herrán. Los falsos críticos”, en Xavier Moyssén, La crítica de arte en México, 1896-1921, Tomo II, UNAM, 1999, pp. 400- 402
[11] López Velarde, “La corona y el cetro de Lugones”, citado en Anthony Stanton, Modernidad, vanguardia y revolución en la poesía mexicana (1919-1930)